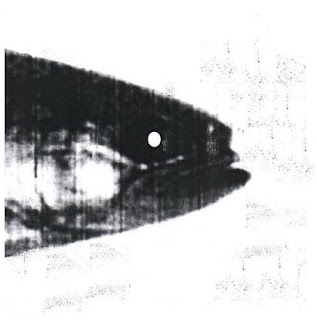 http://www.youtube.com/watch?v=aReledyvn_s
http://www.youtube.com/watch?v=aReledyvn_sEl Once, ese monstruito, el bastardo de Almagro y Balvanera, fruto de una noche sin orgasmos. Una sopa de nacionalidades, con fideos cabello de ángel. Ese barrio que no es barrio, ese no lugar que se erigió sin pedirle permiso a nadie, ese cachito autárquico que se morfó incluso el nombre de una estación de subte.
“Estoy cansado, pero igual, no tengo a donde ir”
Ella era pasajera en esa tierra, dormía en una madriguera de estudiante burguesa entre gentecita que arañaba el fin de mes. La piba del Once se amontonaba entre edificios grises que vomitaban cemento a sus pies y cotillones de terror, con sus caretas de goma, la felicidad hecha plástico: matracas, silbatos, basura, mucha basura. Los retazos de tela en el piso, los negocios de todo chasco. Las heridas suturadas con doble hilo, que se abrían después de las 7 pm.
“Un angel me vino a buscar, pero igual no lo quiero seguir”
Nos conocimos en una mano, la bancamos sin irnos al mazo, jugamos de guapos, con el pelo despeinado. Quemamos, muy rápido, los naipes. La última vez que nos masticamos, miramos por la ventana cuadrada, con la persiana a medio cerrar. Los cartoneros sobrevivían sobre Lavalle a manotazos de bolsas de cartón. Intercambiamos promesas y le dijimos adiós a nuestra relación de papel picado. Los pedacitos de colores caían sobre el piso, se empapaban con la humedad de la noche, eran pisoteados con desinterés, violados por el hormigón del Once.
![#BQNL [- El Blog que nadie lee - ]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1nQItNtEulQaySrnwh0cWOiDCTiKjziAXfJwla_Qs71YrP-p5FrJK6arQZwLZm7g1xF-fkegLi77OXF6iQEFaJ8fUWPBL2tN555nGElLzWb5hKEo7LW_Qr8rnahRUNNWBanvWmXeSlIg/s1600/lagarto+para+BQNLfinal.jpg)

